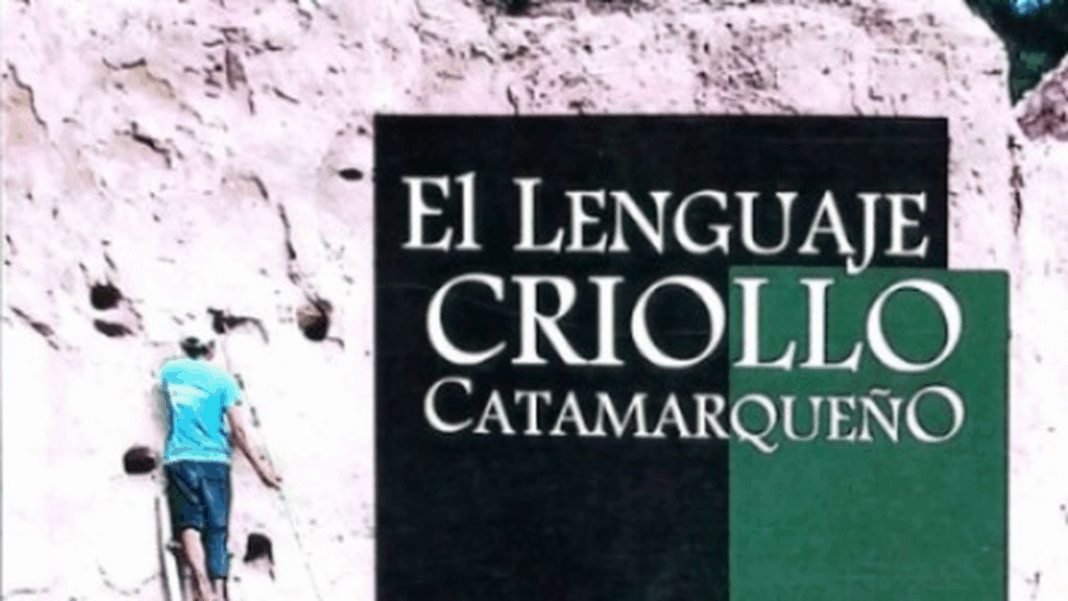La obra “El lenguaje criollo catamarqueño” fue escrita por Oscar Hugo Alaniz y Víctor Russo. El primero de sus autores es oriundo de El Pueblito, Cerro Negro, Tinogasta, y desde allí trata -en sus escritos- de mostrar cómo es la esencia y la vida del catamarqueño que vive alejado de los centros urbanos, atrapados por la modernidad y la globalización. Víctor Russo es profesor de Castellano, Literatura y Latín, Licenciado en Letras, Magíster en Ciencias del Lenguaje y Experto en Turismo.
Las muestras lingüísticas que se presentan en esta obra fueron tomadas exclusivamente en el Departamento Tinogasta y áreas de influencia.
Expresan Russo y Alaniz que el propósito de las indagaciones que presentan es rescatar los regionalismos de una zona del oeste catamarqueño, ya que dichos regionalismos son las palabras compartidas por hablantes de un mismo territorio más o menos extenso. Pero también los localismos, que son las expresiones usadas y preferidas en un determinado lugar de residencia. Aunque, según aclaran, la lengua no tiene límites territoriales.
Lo que proponen Russo y Alaniz es un glosario espontáneo sin una adecuación a las normas, en el que se registran voces y modos de decir autóctonos. Me interesa detenerme en el origen del vocablo loro. Según relata Rafael Cano en su obra Raspas de la Paila, la proveniencia que el diccionario de la Real Academia Española señala, no lo confirma. La definición expresa: quizá del quechua uritu, que con la L del artículo quedaría luritu y de éste, loro. Indagando más, este autor dio con una fuente de información más precisa. Los comentarios reales de los Incas del Perú, cuyo autor es el reconocido Garcilaso de la Vega. Para él la voz provendría de uritu que quiere decir papagayo, por el grandísimo ruido enfadoso que hacen con sus gritos cuando van volando, ya que andan en grandes bandadas, por lo que se acostumbraría llamarle uritu a este parlanchín fastidioso.
La obra consta de una Introducción y tres capítulos. En el primero los autores abordan los elementos lingüísticos de la obra; en el segundo y más voluminoso, realizan un glosario de los vocablos en lenguaje criollo catamarqueño; en el tercero mencionan algunos préstamos lingüísticos al castellano y la conclusión a la que arriban luego de realizado este trabajo.
Las palabras son creaciones y representaciones simbólicas de la vida en sociedad de un pueblo. Conforman su identidad, lo identifican, singularizan y distinguen. Es en este sentido que los autores estiman que la agreste geografía y la montaña determinaron la figura del hombre de campo.
Lo que proponen Russo y Alaniz es un glosario espontáneo sin una adecuación a las normas, en el que se registran voces y modos de decir autóctonos. Lo que proponen Russo y Alaniz es un glosario espontáneo sin una adecuación a las normas, en el que se registran voces y modos de decir autóctonos.
Para Alaniz y Russo, el lenguaje criollo, más precisamente del oeste catamarqueño y zonas de influencia, es la mezcla de lenguas que se convirtió en la sustancia expresiva natural y actual de un extenso número de hablantes de toda la región. La lengua hispana dominante recibió la influencia del sustrato aborigen y aún hoy acepta y adopta aportes de lenguas extranjeras y del lenguaje coloquial de los jóvenes. Así, el lenguaje criollo del oeste provincial se convierte en un verdadero sociolecto diferenciador, que emergió en su momento con una matriz que roza lo dialectal.
Russo y Alaniz incluyen en esta obra vocablos de origen quechua, lengua imperial que se impuso en la región andina, durante los siglos XIV y XV de la mano de la dominación Inca. Las lenguas originarias de los diaguitas, el Cacán o Kaka, fue desplazado lamentablemente al no contar con registros gramaticales escritos, aunque sí los hubo en algún momento. Fue el sacerdote Alonso de Bárzana quien, sin ser un lingüista especializado, registró un vocabulario de 150 palabras cacanas, útiles para la enseñanza del Evangelio. Esta documentación se perdió y solo quedaron en la oralidad algunos prefijos y desinencias de palabras que luego se trasladaron al quechua dominante hasta ser absorbidas por el español.
El segundo capítulo es un Glosario cuya organización responde a una selección espontánea de los autores. En este glosario, ordenado alfabéticamente e ilustrado en todas y cada una de las letras del alfabeto con imágenes que responden a la letra que inaugura ese apartado, encontramos explicaciones a las palabras que en él se consignan.
Inaugura este glosario la voz “algarrobo” con su respectiva imagen en blanco y negro. De él dicen Alaniz y Russo: “Tacu en quechua. Es venerado en la región por la fortaleza y la nobleza de su madera. Su fruto es la algarroba. De ella se obtienen la añapa, el patay y la aloja. Su madera es buena leña; da una sombra importante en el camino y suele plantárselo en los patios de las casas. Fue muy importante en la vida y la economía de las comunidades aborígenes, dadas sus diversas utilidades. Lamentablemente, la depredación ocasionada por el hombre lo puso en peligro de extinción”.
La letra “ch” comienza definiendo la voz “chilicote” como un quechuismo. Se lo denomina de esta manera al grillo, pero también se usa en forma despectiva para minimizar la importancia de una persona.
La letra “I” también con su correspondiente imagen en blanco y negro, comienza por especificar y definir el significado y uso del vocablo irrigador. Sobre él expresan los autores que es una cubeta enlozada que se utilizaba para colocar enemas a las personas constipadas o secas de vientre. Las hay hasta de tres litros. Se colgaba de la pared y por una manguera descendía el líquido preparado con aceite y malva o agua y jabón, hasta llegar al interior de la persona. Luego había que hacer lugar para que dispare al baño.
La letra “k” y su respectiva imagen, empieza definiendo la voz “kusko”. Dicen los autores que es un quichuismo cuya significación es perrito travieso.
En el tercer y último capítulo, los autores consignan vocablos que son préstamos lingüísticos de otras lenguas, cuyo uso modificó nuestro lenguaje y se quedaron entre nosotros.
Entre esos préstamos observamos algunos vocablos muy conocidos del italiano, del árabe, del francés y del inglés, que con los movimientos migratorios de posguerras llegaron a nuestras tierras. También incluyeron los autores algunos vocablos del lunfardo, cuyo origen es francés, proviene del vocablo lombard y se hicieron célebres porque los grandes poetas del tango las inmortalizaron en sus letras. Con el correr del tiempo estas voces se fueron generalizando y perdieron su valor y significación originaria. En el caso que nos ocupa, los vocablos que los autores consignan son de origen criollo, nacidos de aquel importante movimiento literario surgido a fines del siglo XIX que se denominó Literatura Gauchesca.
Los autores estiman que con este aporte coadyuvan a una cierta forma de resistencia cultural puesto que con él contribuyen a la preservación de algunos aspectos léxicos de nuestra lengua autóctona, antes de que se produzca su total desaparición, en medio de este mundo globalizado, en donde las ideologías dominantes imponen, aún hoy, una cierta colonización a través del lenguaje y lo hacen a través de la palabra.
Los autores nos ofrecen la posibilidad de recrear una parte importante de nuestra cultura, de recordar o comprender algunos términos que prácticamente estaban cayendo en el más triste de los olvidos. Pretenden Alaniz y Russo que sea la punta del ovillo que dé lugar a más investigaciones e indagaciones sobre nuestros decires, que tanto hablan de lo que somos y pensamos.
Expresaba Jacques Derrida en su obra “El monolingüismo del yo y el otro” que jamás hablamos una sola lengua. Esa lengua que hablamos está siendo permanentemente contaminada y mestizada. Prueba de ello es -en cierta medida- esta recopilación de vocablos de diferentes orígenes que conforman el lenguaje criollo catamarqueño.